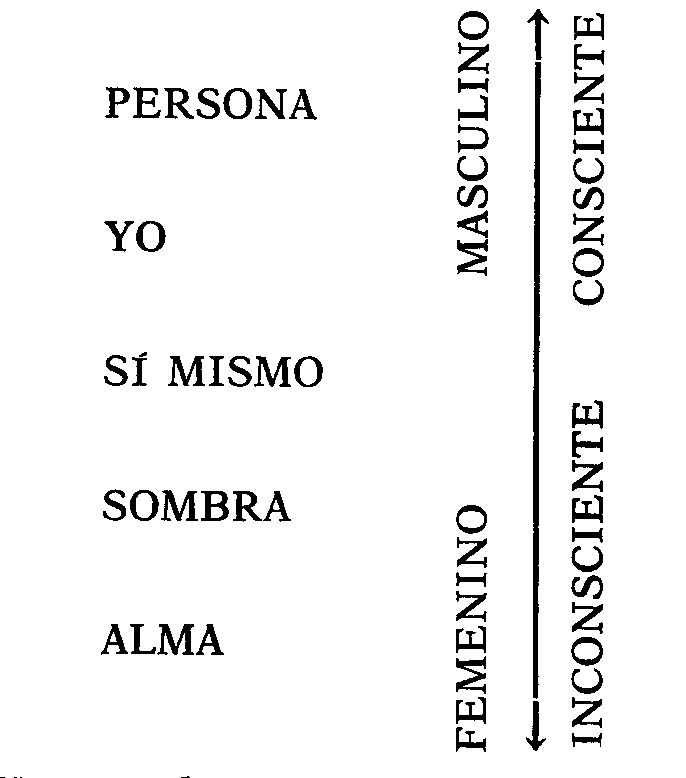
1. MOTIVACIONES
Observación previa
Cualquiera es consciente de que una decisión de importancia vital y existencial como la del celibato se afianza en una fuerte motivación para poder ser válida y duradera. Pero una motivación puede palidecer, quedar olvidada o puesta en duda por motivaciones de signo contrario. En momentos así ¡hay que renovarla! Puede hacerse esto desde el exterior, pero el propio yo debe hacerla suya, debe llegar a ser mi propia motivación, aun cuando tuviera que ser yo, de algún modo, el único en sostenerla. Hay una historia hasídica que dice así:
«En Ropschitz, la ciudad del rabino Neftalí, los ricos cuyas mansiones quedaban aisladas a las afueras de la población solían buscar a personas a quienes encomendaban la vigilancia nocturna de sus propiedades. Una noche, ya tarde, iba el rabino Neftalí bordeando el bosque que rodea la ciudad y se encontró con uno de aquellos guardias privados que hacía la ronda arriba y abajo. '¿Para quién trabajas?' le preguntó. El vigilante le respondió, preguntándole a su vez: 'Y usted, ¿para quién trabaja, Rabbí?'. La pregunta le alcanzó al zaddik como una flecha. 'Todavía no trabajo para nadie', respondió con pena, y se puso a caminar arriba y abajo, durante un buen tiempo y en silencio, junto al vigilante. Finalmente, preguntó a éste: '¿Quieres ponerte a mi servicio?'. 'Con mucho gusto', le respondió, 'pero ¿para hacer qué?'. 'Para recordármelo', concluyó Rabbí Neftalí».
«¿Para quién trabajas?». ¿Para quién trabajo yo con mi vida? ¿No hay muchas veces que trabajo para mí? ¿Trabajo para alguna causa? ¿Para otro? ¿Para ese otro que me ha tomado a su servicio?
Dice la historia que el rabino se sintió profundamente conmovido por aquella pregunta. Hacía años que estudiaba la Torá y, sin embargo, dice que todavía no trabaja para nadie. «Para recordármelo»: es consciente de que necesita a alguien que le recuerde para quién y para qué debe trabajar durante su vida.
Las siguientes consideraciones quieren desarrollar algo de esta tarea del «recordar». Las motivaciones que aquí sugerimos para el celibato cristiano no pueden resultar válidas para cualquier persona y en cualquier tiempo. La que a uno le parece motivación sincera y convincente, podrá parecerle a otro «ideología».
Nos limitaremos a hablar de las motivaciones teológicas y espirituales. Unicamente en el Excursus (ver más adelante, pp. 53 ss.) aludiremos brevemente a la dimensión antropológica. No trataremos, por tanto, otros puntos importantes, como las formas de vida del celibato, sexualidad y vida célibe, el tema de la justificación y de la racionalidad de la unión entre sacerdocio y celibato. Asimismo, no tomaremos en consideración las diferentes teorías antropológicas (por ejemplo, las de Erik H. Erikson, Erik Neumann, Graf Dürckheim) y otras ayudas pedagógicas. Tratar estos puntos cae fuera de la intención del libro, que centra su atención en los consejos evangélicos.
En el fondo de las posibles motivaciones para el carisma de la vida célibe están las palabras de Pablo: «Llevamos este tesoro en vasos de barro»
(2 Cor 4, 7).La atmósfera neotestamentaria
«Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca» (Flp 4, 4-5).
Los escritos del Nuevo Testamento se caracterizan, desde la primera hasta la última página, por un motivo dominante: la estimulante cercanía del reino de Dios, de la regia soberanía de Dios. Nos hallamos en los tiempos últimos: ¡está próxima la venida de Dios! Nos encontramos en un tiempo de crisis, de decisión: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva» (Mc 1, 15). Esta es la predicación de Jesús.
Anunciar y realizar la llegada del reino de Dios: he ahí la misión de Jesús. Los hombres que le escuchan tienen ahora una única cosa importante que hacer: creer en la alegre noticia. La soberanía regia de Dios se ha hecho en él, en Jesús, cercanísima.
El mismo Jesús está poseído radicalmente, es decir, hasta la raíz misma de su ser, por el quehacer de esta hora, de este «kairós» (= tiempo de decisión que se ofrece una sola vez). La cercanía de Dios, la unión inseparable con el Padre y la consiguiente libertad y capacidad de entrega inaudita a los hombres llenan su alma. Y este Jesús, cuyo mensaje es el amor de Dios, que vive ese amor de Dios hacia los hombres, que es el hombre más amante y amable que jamás haya existido, permanece célibe: una única cosa le llena y le mueve: ¡Dios! ¡El mensaje de Dios!
Y dice: «Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda» (Mt 19, 12). Por su parte, él lo ha entendido perfectamente; se ha visto conquistado hasta el fondo por la pasión por Dios. Y por la pasión por los hombres. De forma semejante, entre sus discípulos hay quienes se han contagiado de este fuego y se sienten impulsados a abandonar la vida que hasta entonces llevaban, a abandonar su familia (Lc 18, 29), a dejar sus bienes (Mt 19, 21), totalmente conquistados por su mensaje.
Las cartas del apóstol Pablo —postpascuales— están transidas de esa espera estremecida: El Resucitado volverá pronto y con él se abrirá la puerta, visible a todos, del mundo futuro y de la permanente soberanía de Dios. «Ya el tiempo se ha hecho breve» (1 Cor 7, 29), tenso, a punto de romperse. Pablo se siente totalmente invadido por esta urgencia, por este plazo apremiante: «El amor de Cristo nos apremia» (2 Cor 5, 14). No puede menos de predicar. Se siente arrastrado de comunidad en comunidad por una santa inquietud: « ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! » (1 Cor 9, 16). Pero se trata de una urgencia que es gusto anticipado de la alegría: «Alegraos... El Señor está cerca» (Flp 4, 5); se trata de una tensión entusiasta hacia aquel que es para él la vida: «Para mí la vida es Cristo» (F1p 1, 21). «Me lanzo a lo que me queda por delante», es decir, a Cristo que le espera, que viene a él. «Deseo partir y estar con Cristo» (F1p 1, 23).
Animado por tal impulso, puede escribir: «¿Estás ligado a una mujer? No busques la separación. ¿No estás ligado a mujer? No la busques... Os digo, pues, hermanos: El tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa» (1 Cor 7, 27-31). ¡Qué relativización frente a la disolución de este mundo, frente a la gran decisión del tiempo final, frente a la cercanía del Señor, del futuro mundo de Dios, cuyo centro es el Señor mismo!
Y estimulado por un impulso totalmente personal que, para no entender mal, no hay que desligar de lo pasional de su amor a Cristo, añade: «Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer; está por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, sin división» (1 Cor 7, 32-35).
¿Cuál es el «alma» de esta atmósfera neotestamentaria en la que, después de la resurrección de Jesús, puede propagarse el celibato por amor al reino de Dios? Es la espera gozosa y entusiasta de la llegada del Señor y de la revelación del reino de Dios. «Por
la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene...», se nos dice del hombre que descubre la perla preciosa (Mt 13, 44). El que descubre en Cristo el tesoro se siente movido a abandonar con libertad y alegría todo, porque sus ojos y su corazón están llenos de aquel en quien todo se encuentra. Es el espíritu del sermón de la montaña, según el cual, al que arrebatan el manto, da también el vestido y hace «locuras», penetrado como está por la gran alegría de que «El Señor está cerca».Este entusiasmo no disminuye aun cuando, entre el momento actual y la llegada de la gloria, se interpone la gran tribulación de que habla el Nuevo Testamento de forma precisa. El propio Evangelio predice que la plenitud futura vendrá «entre persecuciones» (Mc 10, 30) para aquel que lo ha dejado todo.
Se ha señalado el paralelismo con el evangelio de Juan: «Como el Padre me envió, también yo os envío» (20, 21; 17, 18), y: «Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros» (15, 9). Esa promesa del Señor, acogida con fe —«yo también os he amado a vosotros»—, puede convertirse en la fuerza revitalizadora para quien ha sido enviado a desarrollar el servicio sacerdotal y hacerse sacerdote precisamente en su celibato: sabe, por la fe, que tiene cerca a una criatura humana que le dice: «Yo te amo».
¿Una criatura humana? Sí, una criatura humana. En 1 Tim 2, 6 se define a Jesús — ¡qué definición— «anthropos Iesous Christos ho dous heauton», el hombre Jesucristo que se entrega a sí mismo. Esa entrega al Padre y a nosotros es algo permanente, presente. De esto puede vivir el célibe por Su amor: de la certeza de ser amado.
No cabe duda de que el celibato por amor al reino de los cielos es una forma de existencia neotestamentaria y «pascual» auténtica del discípulo, del que es llamado a ello, tal como lo fue Pablo.*
* Al celibato cristiano se le denomina también virginidad. Cuando se habla de celibato, se piensa más bien en el ministerio consagrado (diácono, sacerdote, obispo) y se le relaciona más con el servicio visible que éstos ofrecen a la comunidad. Cuando se habla de virginidad, se piensa preferentemente en el estado monacal, y se la vincula más fácilmente a Cristo «esposo». Pero no hay separación entre una cosa y otra. El hombre-virgen lo es con relación a la «ecclesia», a la Iglesia esposa. Con su fe y con su existencia, el virgen anticipa místicamente el «status perfectionis», el «estado del cumplimiento final» (traducción menos expuesta a equívocos que la de «estado de perfección): el estado del mundo de la resurrección, de que hablan Mt 22, 30 y Le 20, 38. Por su fe y por su amor, vive orientado al mundo futuro, a las bodas del Cordero (cf. los antiguos textos de consagración de las vírgenes), vive la espera de la Iglesia esposa con respecto a Cristo esposo; espera, en representación de los demás, la venida del Señor. La virginidad es, pues, un estado en la Iglesia y pone a la vez muy de relieve la dignidad de la persona: libertad frente a todo funcionalismo; existencia dialógica con Dios; estar-en-camino como condición humana fundamental.
La comunidad de las personas vírgenes, el monasterio, pretende representar simbólicamente ya aquí —aun en medio de tanta fragilidad y miseria cotidiana— algo de la ciudad celeste: la comunidad de los hermanos y hermanas en cuyo centro habita el Señor.
El celibato, en cambio, sitúa al sacerdote más bien en la «representatio Christi», representación del Nuevo Adán, de quien brota la nueva vida. El sacerdote se halla de parte de Cristo, del nuevo progenitor (1 Cor 4, 15) y Sacerdote único.
Signo de la fe que espera
«Estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza» (1 Pe 3,15).
La resurrección de Jesús ha abierto a nuestro mundo una dimensión de vida y de existencia completamente nueva: la vida pascual. Ha abierto paso a una transformación oculta y misteriosa: el Señor resucitado en cuerpo y alma, perteneciente a nuestro mundo humano, se ha convertido en el más íntimo centro vital de todo el mundo y del cosmos: «Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí» (Jn 12, 32). El transfigurará todo sumergiéndolo en la luz pascual, y lo hará en primer lugar en los bautizados que se abren a él en la fe. Pero todo esto acontece ahora de forma velada. Todavía no aparece en toda su plenitud y de forma claramente reconocible. Mientras Jesús se transfiguraba en el monte, los discípulos pudieron contemplarlo por un instante. Y así, en esta tensión entre el «ya» y el «todavía no», el celibato por amor al reino de los cielos es un signo existente de esa fe que aguarda el futuro mundo pascual.
Cuando un cristiano permanece célibe por amor al Reino de los cielos, intenta decir con ello: mi deseo, mi amor, no está todavía satisfecho, el esposo tiene que venir aún. El celibato practicado en la Iglesia es un signo vivido de esa fe que espera de un modo radical: ¡lo más grande tiene que llegar! El nuevo eón, presente ya de forma oculta, vendrá con plenitud y sin velos. El celibato es un signo que se orienta a ese gran futuro. Y en ese signo-vivido, la Iglesia tiene la mirada fija, llena de espera y de esperanza, en la venida del Señor. En ese signo vive, por así decir, la oración que dirige al esposo: « ¡Ven! » (Apc 22,17, la única oración que la Iglesia dirige a Cristo en el Nuevo Testamento).
El celibato es, por lo tanto, simultáneamente un servicio vicario de la esperanza llevado a cabo en la comunidad y por la comunidad: ¡No lo olvidéis: el que vino, volverá! Alegraos: ¡el Señor está cerca! El celibato es un servicio prestado a la esperanza escatológica de la comunidad: «Somos los colaboradores de vuestra alegría»
(2 Cor 1, 24), de la alegría por el hecho de que estamos en camino hacia las bodas, hacia el encuentro con el Señor resucitado.Los cristianos son hombres que esperan. Con el celibato, el cristiano pretende hablar, informar de manera existencial acerca de la esperanza que habita en él (1 Pe 3, 15). Escribe Heinrich Schlier en una nota: «¿Qué son todas las exposiciones a propósito del eschaton y todas las sensaciones o ausencia de sensaciones escatológicas, frente a esta anticipación del futuro en el celibato del sacerdote y del monje, anticipación concreta y puesta en acto de tan hermosa novedad día tras día? Nos hallamos aquí frente a una existencia escatológica, por pobre que ésta sea, y frente a una respuesta concreta, al menos en un punto, a la decidida resolución de Dios».
Puede ocurrir que esa esperanza suspire, en medio de tribulaciones dolorosas, en largos trechos de su camino. Jesús dice: «Días vendrán en que les será arrebatado el novio; ya ayunarán entonces» (Me 2, 20). El celibato puede ser igualmente expresión de este «ayuno», de un doloroso esperar la vuelta del esposo («Las Abandonadas, a las que... has encontrado mucho más apasionadas que las otras amadas satisfechas»: R. M. Rilke, «Elegías Duinesas», I).
Es la historia de dos hombres en una lancha, después de un naufragio. «Nada a la vista», es la cantinela siempre repetida. Un estudiante de teología a quien habían impresionado tales palabras, exclamó un día: yo creo que Cristo ha abierto el camino de la esperanza; quisiera vivir para, dentro de lo posible, hacer visible ese camino a cuantos dicen: «Nada a la vista», a quienes se encuentran sin perspectivas.
El celibato por amor al reino de los cielos quisiera ser un «indicador de ruta» de la «nostalgia del Totalmente Otro»..., «de la esperanza de que la injusticia que caracteriza al mundo no perdurará; de que la injusticia no tendrá la última palabra...; de que por encima del sufrimiento y de la muerte está el ardiente deseo de que esta existencia terrena no sea absoluta, no sea la última realidad» (Max Horkheimer).
El celibato cristiano debe ser como la «esencia» de esa actitud llena de esperanza en el futuro de Dios, en la llegada de Dios, en un sentido perfecto, último y permanente:
«Debes
mantenerte siempre en los confines
y tener siempre vuelta la mirada
—como Moisés en el monte
hacia la tierra prometida» .1
1 R. HOMBACH, Einsam für alle, Würzburg 1975.
El célibe está puesto como el siervo fiel que espera la vuelta del Señor por todos los de la casa, que desempeña el servicio de vigilancia «ceñidos los lomos». «Esta vela del siervo —del amigo—, a la espera del Señor, se refiere a la futura última venida y, al mismo tiempo, al curso de esta historia, a cada instante. El Señor puede venir «a medianoche o antes del alba» (Lc 12, 38)» (Juan Pablo II en la Catedral de Fulda, 17 de noviembre de 1980).
Alguien podrá objetar: Los hombres no entienden ya este signo de la esperanza. ¿Acaso es posible entenderlo con la sola razón? ¿No se dan muchos testimonios de amor que no se comprenden y que, sin embargo, irradian eficazmente? Incluso una vida oculta por completo, radicalmente orientada a Dios, irradia. Charles de Foucauld vivió en el mayor escondimiento en el desierto africano, incomprendido por los hombres. Visto desde fuera, su testimonio pareció ser un testimonio infructuoso. Pero, después de morir, aquel testimonio empezó a brillar y a atraer tras sus huellas a innumerables personas hasta nuestros días.
Si es cierto que el celibato y la virginidad están de tal modo orientados al futuro de Dios, ¿no albergarán algo juvenil? De hecho, es propio de la juventud mirar al futuro.
Libre para la comunidad
«Vosotros sois
nuestra carta,
escrita en nuestros corazones»
En la comunidad de Corinto, fundada por Pablo, han hecho su aparición falsos apóstoles que difundirán cartas de recomendación. Pablo no puede enviar cartas de ese estilo, sino que escribe a la comunidad desorientada: «Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente, sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón» (2 Cor 3, 2-3).
La comunidad es su carta, escrita en su corazón, unida profundamente a él. Cristo la escribirá por su medio hasta el final: conducirá a la comunidad, por su medio, hasta el cumplimiento.
Y ese cumplimiento será el encuentro final con el Señor: «Celoso estoy de vosotros con celos de Dios. Pues os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo» (2 Cor 11, 2). Con esta imagen, Pablo contempla su propio servicio a la comunidad como el servicio de un testigo de la esposa. Está celoso de ella con la pasión y el amor mismo de Dios, porque la meta que le espera son las bodas. El esposo es Cristo, la esposa es la comunidad. El encuentro es inminente. Pablo está centrado por entero en su servicio de conducir a la comunidad, como una casta esposa, a Cristo.
Aquí se ve claro que la relación del Apóstol con la comunidad no es en modo alguno sólo funcional, sino profundamente personal.
El sacerdote está al servicio de la comunidad. Ella es su interlocutor vivo; sacramentalmente, en el estudio de que él está ante y en la comunidad «in repraesentatione Christi», «in persona Christi», en el lugar de Cristo (que vivió célibe); existencialmente, en el sentido de que su capacidad de donación le pertenece a ella. El obispo von Galen, una vez consagrado obispo de Münster, empezó su sermón diciendo: « ¡Hoy es día de bodas! », de desposorio con la Iglesia de Münster.
El celibato hace al sacerdote libre en favor de esta interlocutora viva que es la comunidad. El ha de ser un mensajero «disponible», de quien puede el Señor disponer en favor de aquélla. Su deber es existir para ella, que no es una entidad anónima y sin rostro, sino un conjunto de muchos rostros concretos. En la vida cotidiana, esto puede revestir unas apariencias muy sobrias: tener tiempo, estar libre, estar disponible para tal servicio hoy, para aquella persona aquí. A veces, esa libertad para la comunidad, hecha posible gracias al celibato, correrá peligro de convertirse en una disponibilidad puramente funcional, olvidando la motivación viva de la fe, tal como aparece expresada, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios: «Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones. Evidentemente, sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro...».
Son innumerables los individuos que tienen la experiencia de poder vivir su celibato orientado a la comunidad de Dios y de recibir, en respuesta a este amor, confianza y unión.
También se da, naturalmente, el caso opuesto. A lo largo de los años, algunos sacerdotes llegan a tener esta otra experiencia: trabajaría con mayor libertad, amaría más si viviese en el seno, en el clima íntimo y cálido de una familia propia mía. Con el paso de los años, mi maduración y mi desarrollo me han ido revelando cada vez más claramente que la renuncia al matrimonio y a la familia ha tenido como consecuencia una tensión casi insoportable. Pero esta experiencia de determinados sacerdotes, de poder trabajar más libremente y con mayor fuerza en favor de la comunidad de haber estado casados, no elimina la posibilidad y la fecundidad de principio del carisma.
Solidaridad con los menos favorecidos
«No tengo a nadie...» (In 5, 7).
Muchos ven negada para sí la felicidad del matrimonio. Muchos no conocen a una persona amada, no tienen a nadie que los ame y quedan insatisfechos en el campo de sus relaciones personales.
En vísperas de su consagración sacerdotal, me decía un diácono: «me gustaría elegir como lema secreto de mi servicio las palabras que pronunció el paralítico de la piscina de Bezatá: 'No tengo a nadie...'. Daré oídos a ese grito de personas que se encuentran solas, que no son amadas. Viviré solidariamente con ellos el celibato que libremente escojo. Intentaré vivir unido a ellos y ayudarlos a esperar y a creer que sus vidas caminan, a pesar de todo, hacia una última meta hecha de amor. Intentaré, dentro de los límites de mis posibilidades, hacer concreto a sus ojos, hacer creíble, el amor de Dios».
También este es un sentido del celibato: vivir de algún modo de forma vicaria, poder ser —referido a Dios— padre, hermano y amigo de cuantos han visto negadas en sus vidas estas relaciones. Solidaridad con todos los que gritan con su existencia: ¡No tengo a nadie que me ayude!
Aquí también tienen cabida las palabras de las «Orientaciones educativas para la formación en el celibato sacerdotal»:2 el celibato salvaguarda la libertad de tomar partido contra toda forma de opresión.
2 Orientaciones educativas para la formación en el celibato sacerdotal, Decreto de la Congregación Romana para el Clero de 11 de abril de 1974.
Celibato cristiano
y matrimonio sacramental
«Gran misterio es éste; lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia» (E f 5, 32)
La carta a los Efesios habla aquí del matrimonio cristiano, y ve en el matrimonio sacramental una representación viva de la alianza Cristo-Iglesia. A esta luz del matrimonio, Cristo es considerado como el hombre, la Iglesia como la mujer; visión que remite a la tradición de la antigua alianza, donde la relación entre Yahvé y su pueblo se comparaba con la del noviazgo y la del matrimonio. Piénsese, por ejemplo, en las palabras que Dios dirige al pueblo, en Oseas 2, 21: «Te desposaré conmigo en justicia y equidad».
O en Jeremías 2, 2: «Ve y grita a los oídos de Jerusalén: Así dice Yahvé: De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo; aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada». O también, en el Cantar de los Cantares, el canto del amor nupcial entre Dios y su pueblo.
Las palabras de la carta a los Efesios se refieren a esta relación, esta vez a la luz del matrimonio sacramental: «Gran misterio es este; lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia». Se trata de la alianza misteriosa de Dios con su pueblo, representada en la alianza del matrimonio, imagen de la alianza Cristo-Iglesia.
Dios ha dado su sí en Cristo: «El Hijo de Dios, Cristo Jesús... no fue sí y no; en él no hubo más que sí. Pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él» (2 Cor 1, 19-20). El «sí» de la fidelidad de Dios a la alianza con su pueblo. El «sí» del matrimonio cristiano es el eco de ese «sí» divino. Por eso el matrimonio sacramental no puede ser disuelto, porque es la imagen viva de la alianza de Cristo con la Iglesia. (Naturalmente, semejante verdad es accesible únicamente al creyente, a aquel a quien «es dado conocer los misterios del reino de Dios»
Lc 8, 10).El «sí» pronunciado en la consagración sacerdotal ¿no debería tener el mismo carácter vinculante? ¿No se da una correspondencia entre el «sí» del matrimonio y el de la consagración sacerdotal —aun cuando de distinta importancia dogmática? ¿No están ambos «síes» enraizados en la fidelidad de Dios y no testimonian el misterio de Su amor?
El celibato cristiano se sitúa; de hecho, en el marco de la alianza. En el celibato del sacerdote, la comunidad es su interlocutora viva. El célibe Pablo se considera un testigo de la esposa y escribe a su comunidad de Corinto: «Celoso estoy de vosotros con celos de Dios. Pues os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo» (2 Cor 11, 2). Y en el estado de virginidad, el monje representa la espera de la esposa (del pueblo de Dios) con respecto al esposo (Cristo), la espera de la manifestación de las bodas.
Matrimonio cristiano y celibato cristiano son, por eso, como dos puntos focales de una elipse. ¡Representan el misterio de la alianza de modos distintos y velan por él a un tiempo! Hay todavía en ellos algo de provisional, de puramente alusivo.
El matrimonio cristiano dice al célibe: « ¡te espera el encuentro con él! ¡Tu vida, tus deseos, hallarán en él su cumplimiento! Tu celibato —esto te dice nuestro matrimonio— tiene que ver con la unión plena de amor: de esa unión ha de vivir, a ella tiende. Además, la Iglesia necesita tu vigilante espera del Señor. Necesita la fidelidad de tu servicio de vigilancia. Y el matrimonio necesita que tú le indiques con tu vida lo que falta todavía, lo que aún ha de venir, es decir, el mundo pascual de la resurrección. Efectivamente, la alianza de amor no ha sido aún desvelada en toda su plenitud».
Por su parte, el célibe dice a los esposos: «en vuestra experiencia del 'todavía no', en los momentos de aridez y de peligro, ¡tened los ojos vueltos hacia el que todavía ha de venir! Prolongad en vuestra alianza matrimonial la fidelidad de aquel que jamás ha roto la alianza con su pueblo, de aquel que con la muerte en cruz ha sellado para siempre esa alianza».
En este sentido, todo matrimonio cristiano encierra en sí un componente virginal; y todo celibato cristiano, un vínculo hecho de amor.
La fidelidad de uno vive de la fidelidad del otro, y ambos viven de la fidelidad de aquel que permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles (2 Tim 2, 13).
En el libro del Exodo dice Dios: «Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa» (Ex 19, 5-6). Dios es el Dios de todos los pueblos, de todos los hombres. Pero entre todos los pueblos se escogió uno, que es el pueblo de su alianza. Este pueblo tiene la misión de vivir y hacer visible ante todos los pueblos de la tierra la alianza con Dios, la alianza en que Dios quiere introducir un día a todos. En su calidad de pueblo de la alianza, tiene el deber de asumir entre los pueblos el servicio de adoración y de alabanza a Dios en representación de todos los pueblos, ¡hasta que él venga en la gloria!
La indisoluble alianza matrimonial cristiana es la concreción visible de la alianza de Dios; el celibato cristiano es la mirada llena de esperanza, dirigida a su venida en la gloria y al cumplimiento de la alianza para todos.
Claro es que todo esto es un misterio de fe. Y así, la carta a los Efesios dice expresamente: «Gran misterio es este». Y es claro también que una época que ha visto palidecer el sentido del misterio y que cree poco, no «entiende» ya la indisolubilidad del matrimonio cristiano y no logra tampoco hallar un sentido en el celibato cristiano. Aquí se trata de la «cara interior» de la Iglesia de que se habla, por ejemplo, en Apoc 19, 7-9; 21; 22, 17-21. Donde ya no se cree en el misterio del matrimonio cristiano, en su carácter de manifestación visible de la alianza de Dios con su pueblo, tampoco el celibato cristiano tiene un lugar; y donde desaparece el celibato, desaparece también el sentido del misterio del matrimonio cristiano.
Podemos hacer una observación más a propósito de la relación entre matrimonio y celibato cristiano, esta vez desde el aspecto psicológico. Eugen Drewermann ha explicado 3 cómo «todo amor es en un primer momento amor a los padres y precisamente un amor de dependencia... A través del contacto con los padres, el niño... llega a adoptar las primeras actitudes y posturas fundamentales hacia sí mismo. Después, en la vida, intentará asumir de nuevo esas actitudes para con otras personas... Las relaciones hacia los demás están por ello influidas siempre de forma decisiva por las primeras experiencias llevadas a cabo con el padre y con la madre... Todo amor entre adultos es también, en cierto modo, una continuación, una prosecución del amor hacia los padres.
3 «Ehe - tiefenpsychologische Erkenntnisse für Dogmatik und Moraltheologie», en Renovatio 36 (1980).
«Una mujer resulta fascinante o (en un sentido freudiano) 'inquietante', según sea su proximidad a la imagen de la madre, que sigue actuando inconscientemente; un hombre resulta una personalidad 'atrayente' u 'opresora' según sean los influjos inconscientes de la figura del padre... Ese amor, que consiste en trasponer la imagen de los padres al cónyuge, puede definirse perfectamente, con Freud, como amor de transferencia... Es importante darse cuenta de que el amor de transferencia no va dirigido propiamente a la persona amada, sino que ésta únicamente ofrece la ocasión de repetir actitudes infantiles; el amor de transferencia toma su inevitable fuerza beatificante y mortífera totalmente del hecho de no estar dirigido en realidad a la persona que uno cree amar, dado que ésta es sólo la superficie sobre la que se proyectan transferencias infantiles. En el amor de transferencia, el Yo de la persona que ama retrocede a formas de preocupación y dependencia infantil. Ese Yo no ve al otro como realmente es, sino a través del velo de las propias transferencias que inconscientemente pone en lugar de la realidad».
«El ejemplo del amor de transferencia... puede proyectar nueva luz sobre la mutua pertenencia y sobre la necesidad de recíproco complemento entre matrimonio y celibato defendido por la Iglesia, refiriéndose en concreto
a Mt 19, 10-12. En efecto: como muestra el ejemplo del amor de transferencia, la capacidad de amar exige, por su propia esencia, un decir adiós a los lazos con los familiares y poner fin al juego de proyecciones y transferencias absolutas; en este sentido, el matrimonio necesita un 'momento', que se vive de la forma más pura en el 'celibato por amor al Reino de los cielos'. A su vez, el celibato religioso necesita sentirse confirmado en la capacidad de amar y en la libertad frente al otro, tal como se realiza de la manera más pura en el matrimonio. Celibato y matrimonio son, por eso, como dos momentos de un único y mismo movimiento, en el que el amor a Dios y el amor entre los hombres constituyen una unidad. Ambos son las partes —que se complementan entre sí— de lo que la Iglesia es en su conjunta o, al menos, debería ser (cfr. Mt 19, 10-12 y Ef 5, 31-32)».
Participación en la «kénosis»
«Llevamos siempre en nuestro cuerpo, por todas partes, el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo» (2 Cor 4,10).
«En el celibato se obtiene una admirable participación en aquella kénosis que fue el camino de Jesús en su misterio pascual» .4 Cabe preguntarse: ¿Es posible escoger esta forma de participación en el autodespojo de Jesús? El autodespojo doloroso, en cuanto participación en el autodespojo y pasión del Señor, ¿no es algo que viene impuesto?
4. Orientaciones... (cit. en nota 2).
El Evangelio nos dice que Jesús, al verse cada vez más rechazado por su pueblo, llegó poco a poco a comprender que su camino era el camino del Siervo sufriente de Dios, destinado a redimir al pueblo, de forma vicaria, con su propia muerte (cfr. los cantos del Siervo de Dios, Is 42, 1-9; 49, 1-6; 50, 4-9; 52, 13—53, 12).
En las palabras de la última cena cita Jesús los cantos del Siervo de Dios: «Mi cuerpo entregado por vosotros, mi sangre derramada por vosotros». Cuanto más se va adentrando en su conciencia esta misión del Siervo de Dios, con mayor claridad invita él a cuantos le siguen a recorrer con él su camino, el camino de la cruz: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mc 8, 34). Estas palabras nos dicen que no se trata sólo del destino personal y singular del discípulo; la pasión a que se invita es participación en la pasión de Cristo, que descansa por completo en el « ¡por vosotros! ».
Por lo tanto, el sacerdote, cuando a lo largo de su vida experimenta —en contra de su disponibilidad y de las esperanzas de un principio— su celibato, libremente escogido, como una renuncia cada vez más dolorosa, puede ver en ello el «camino estrecho» de la pasión recorrido por Jesús y considerarse especialmente unido a ese camino. «El amor de Cristo a la Iglesia está en el signo de la cruz: es el amor que se sacrifica como fuente de fecundidad para la Iglesia» (J. Ratzinger en unos «Ejercicios»).
«El apóstol, como liturgo del Evangelio, se halla en esa unidad originaria proveniente de Jesús, que es en su persona, a la vez, la 'palabra' y el sacrificio. En El tiene su modelo, además, en el sentido de que la correspondencia entre palabra y sacrificio que se da en Jesús, el Logos crucificado, y que hace de él el verdadero sacerdote, es también su medida... Pablo, en la carta a los Filipenses, describe su martirio como una liturgia ('Y aun cuando mi sangre fuera derramada como liberación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros: Flp 2, 17). Este martirio no es para él un acontecimiento externo que él intentara relacionar con su oficio a base de consideraciones edificantes, sin que por sí mismo tuviera nada que ver con ello; para Pablo, la implicación de su propio Yo en la liturgia, el autodespojo del llamado en favor de los llamados, forma parte de su vida de apóstol. Quizá no haya motivación más profunda para ese lazo entre servicio sacerdotal y celibato que este lazo entre Logos y martyria mediante la implicación de la propia existencia terrena en la liturgia de la palabra» (J. Ratzinger)
Lo más importante para un sacerdote será siempre, por eso, ejercitarse en reproducir en su vida el gesto de Jesús: ¡Mi vida por vosotros!
El signo de la alianza de Dios con su pueblo era y es la alianza matrimonial, la imagen de la esposa y del esposo. Pero el pueblo de duro corazón no presta atención a este signo normal, sin estridencias, comprensible a todos. Cuando en Jesús llegó el esposo, el pueblo, la esposa, le rechazó: « ¡Nosotros tenemos una ley...! ». Pero Dios no rompió su fidelidad y enarboló un signo singular, extraño, estridente, loco, de su fidelidad a la alianza y de su amor: la cruz, ¡el esposo crucificado! «Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único» (Jn 3, 16). Ya nadie podría ignorar desinteresarse de semejante signo del amor del esposo. Pero una dimensión esencial de ese signo es el «por vosotros», la representación vicaria.
La vida de los consejos evangélicos participa de este simbolismo de la cruz; lleva también en sí el estigma de la paradoja, de la locura, de la estridencia, de la incomprensión. El celibato no es sólo anticipación del gozo escatológico, sino que puede ser también sufrimiento. Al igual que la cruz, también los consejos evangélicos son un signo levantado en el mundo, signo destinado a testimoniar que «tanto amó Dios al mundo».
Cuando, hoy día, se habla de la «incomodidad» que se experimenta en el problema del celibato y de la virginidad, podría tratarse igualmente de la incomodidad que el mundo experimenta frente a la cruz. Sería algo extraño que el celibato y la virginidad no importunasen al mundo. En la consagración sacerdotal, le dice el obispo al recién ordenado: « ¡Pon tu vida bajo el misterio de la cruz! ».
Dios empieza en el vacío
«Porque más son
los hijos de la abandonada...»
(Is 54,1)
Pensemos en Sara, la mujer de Abrahán, que había quedado sin hijos. Y dijo Dios: «La bendeciré, y se convertirá en naciones» (Gn 17,16). Pensemos en María, que «no conoce varón» y que es «bendita entre las mujeres» (Lc 1, 42). En Jeremías, el gran solitario —«Por obra tuya solitario me senté» (Jer 15,17)—, escarnecido y arrojado a la cisterna y con el encargo de llevar a Jerusalén el mensaje salvífico del amor eterno y de la fidelidad incomprensible de Dios, que ve de lejos la imagen de la nueva tierra, donde resuena el canto de la esposa y del esposo (Jer 33, 10 s.).
Lo que escribió el comunista Kolakowski: «La utopía es el presupuesto de las revoluciones sociales, las aspiraciones irreales son el presupuesto de las reales»; lo que dijo Max Weber: «Toda la experiencia histórica confirma que no se hubiera logrado lo posible si no hubiésemos estado constantemente orientados a lo imposible»; y lo que K. Liebknecht ha proclamado casi con las mismas palabras: «Lo posible es alcanzable sólo mediante la aspiración a lo imposible», queda cristianamente garantizado por la utopía real «de Dios; lo humanamente imposible se hace posibilidad en Dios, porque Dios es real» .5
5 J. SUDBRACK,
Pastorale, Mainz 1971, p. 86.Dios empieza en el vacío. Por eso es obra suya lo que un día se revelará como plenitud: «...para que aparezca que la extraordinaria grandeza del poder es de Dios y que no viene de nosotros» (2 Cor 4, 7). ¿Acaso no participa la vida de los consejos evangélicos de ese vacío por Dios?
En el ciclo de la vida
«A quien amáis
sin haberle visto;
en quien creéis, aunque de momento no le veáis,
rebosando de alegría inefable y gloriosa...» (1 Pe 1,8)
En una invitación a una boda leí un día estas palabras sacadas del «Diario» (1946) de Max Frisch: «En esto precisamente consiste el amor, lo más maravilloso del amor: en el hecho de que nos mantiene en el ciclo de la vida, en la disponibilidad a seguir a una persona en todos sus posibles desarrollos».
Al leerlo, me puse a reflexionar: ¿Vale esto también para nosotros, los célibes? ¿Vale para nuestra relación con Cristo, para nuestra relación con los hombres? Describir al célibe únicamente como «no casado» significa describirlo de forma puramente negativa. Su estado de no casado no es sinónimo de ausencia de amor. Sólo puede vivir célibe el que se sabe amado.
Alguien dirá en seguida: el amor a Cristo que dicta la fe es distinto del amor a una criatura humana, que empieza en forma de eros, como es distinto el modo de experimentar uno y otro.
Y sin embargo, aquellas palabras referidas a dos personas que se aman, valen también para nuestro caso. No creo que lográramos mantenernos en el ciclo de la vida, en la esfera de lo vivo, o que permaneciésemos capaces de seguir a una criatura humana en todos sus posibles desarrollos si estuviéramos animados únicamente de una ética cristiana, por sublime que sea. Lo maravilloso en el amor inspirado por la fe no es fruto de máximas sublimes, sino fruto de una fe en el hecho de que El nos ha mirado: «Jesús, fijando en él su mirada, le amó» (Mc 10, 21). No es el simple recuerdo de ese Jesús y de su capacidad única de amar lo que logra mantenerme en el ciclo de la vida y despertar en mí la maravilla del amor, sino la fe en que ese diálogo amoroso entre él y yo es un diálogo vivo: «Jesús, fijando en él su mirada, le amó», y «¿Me amas? (Jn 21, 16). «El sacerdote debe ser un hombre de hoy, pero ha de poseer un misterio. Por eso me parece que, en el futuro, el sacerdote podrá sobrevivir como tal sólo en el caso de que posea rasgos de contemplativo» (Robert Spaemann). Ese «misterio», según me parece, es el misterio de su fe en el hecho de que es amado infinitamente por Cristo. Consiguientemente, el punto hacia el que se dirige su contemplación es Cristo, el amante-amado.
La historia de cristianos dignos de crédito nos dice de manera convincente que este amor a Cristo, que se desarrolla en el amor a los hombres, es un amor capaz de mantenernos en la esfera de la vida, en la disponibilidad a seguir a una criatura humana (¿Quién es éste? ¿Es Cristo? ¿Es el hombre en quien El me sale al encuentro?) en todos sus posibles desarrollos. Ciertamente, ese amor es posible sólo como don. Pero ¿es que no es un don todo amor? Además, ese amor a Cristo inspirado por la fe puede «experimentarse» sólo si un amor humano ha despertado antes de algún modo su sentido. Pero después puede muy bien suceder que el amor a Cristo así alcanzado mantenga al creyente en el ciclo de la vida, aun cuando otras experiencias amorosas se hayan degradado ya en la «melancolía de la satisfacción».
La concepción puramente pragmática de la utilidad y de la «funcionalidad» del celibato para el trabajo pastoral no basta por sí sola, no mantiene en la esfera de la vida. Para continuar espiritualmente vivos hay que creer que Jesucristo vive, que me conoce, me llama y me espera; se requiere amistad con él, amistad que él nos otorga (Jn 15, 14); se requiere la respuesta constantemente renovada a su pregunta: «¿Me amas?» (Jn 21, 16); hace falta pasar la experiencia que expresa Juan Bautista con estas palabras: «El amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya» (Jn 3, 29-30).
«El celibato abrazado por amor a Cristo es la máxima expresión del hecho de que uno es amado y corresponde a ese amor... Virginidad, celibato, no pueden, pues, significar que uno vive sin amor, sino que vive dentro de una forma específica del amor» (H. Volk).
Pero nuestra fe en Cristo y nuestro amor a él, ¿no están aún en muchos aspectos envueltos en oscuridad, insatisfechos, mancos, llenos de nostalgia? (¿Y no se da esto mismo en el amor del matrimonio?).
«Cuando nos entristecemos porque, a pesar de todo el amor, no se logra una unión última entre criaturas humanas, me viene al pensamiento la imagen del Apocalipsis de Juan: el nombre nuevo en la piedra blanca ('Al vencedor le daré... una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo escribe': (Apoc 2, 17). Queda siempre el misterio de mi propio corazón, conocido sólo de Dios y de mí: mi 'nombre'. Ese es mi nombre y su posesión más particular. Esa realidad última, que el hombre salvaguarda como misterio solamente con Dios, es lo que llamo 'virginidad'. Sólo él puede disponer de ella. A mí me basta saber eso. Es inútil indagar ulteriormente cómo y por qué establece él una comunión tan íntima conmigo y confiere a ese misterio en favor de los demás la forma de amor» .6
6 F. M. MOSCHNER, Gebets f ührung,
Freiburg i.B. 19797, p. 36.Finalmente, un aspecto que siempre acompaña a esa vitalidad espiritual: los amantes son siempre además personas que «padecen». ¡Ellos hablan de saberse «soportar»! ¿Es tal vez distinto el caso del amor inspirado por la fe entre el llamado y Cristo? Es un aspecto que resuena en el título de este libro: ¡Pasión por Dios!
Excursus:
Observaciones a propósito de la antropología de la vida célibe
Las «Orientaciones educativas para la formación en el celibato sacerdotal», del 11 de abril de 1974 (Enchiridion Vaticanum V, 1974-1976) señalan que el celibato es un carisma concedido por Dios a los llamados; «no obstante, es deber de éstos poner las condiciones humanas más favorables para que el don pueda fructificar» (n. 196). Entre las cosas que pueden decirse a propósito de tales «condiciones humanas favorables», no se debe olvidar una: «El ideal equilibrio humano, en el celibato lo mismo que en el matrimonio, no se alcanza por completo de una vez para siempre» (n. 296). Así como entre la salud y la enfermedad se dan muchos grados, así puede decirse también de los presupuestos humanos relativos al ideal de la vida célibe. El camino que lleva a esa madurez humana, tan importante para el feliz logro y para la irradiación de la vida célibe, no corre de forma rectilínea... ¡y termina sólo con la muerte!
Un rasgo importante en el camino hacia la maduración en la vida célibe es la integración del alma. Para explicar lo que queremos decir, nos servimos de un modelo de la psicología profunda. El diagrama hará más claro nuestro razonamiento. («Habentibus symbolum transitus facilis est», afirma un antiguo texto; «al que tiene un símbolo se le hace fácil el paso»). Este esquema da una idea del proceso de la individuación, del camino que hay que recorrer para hallar la propia identidad.
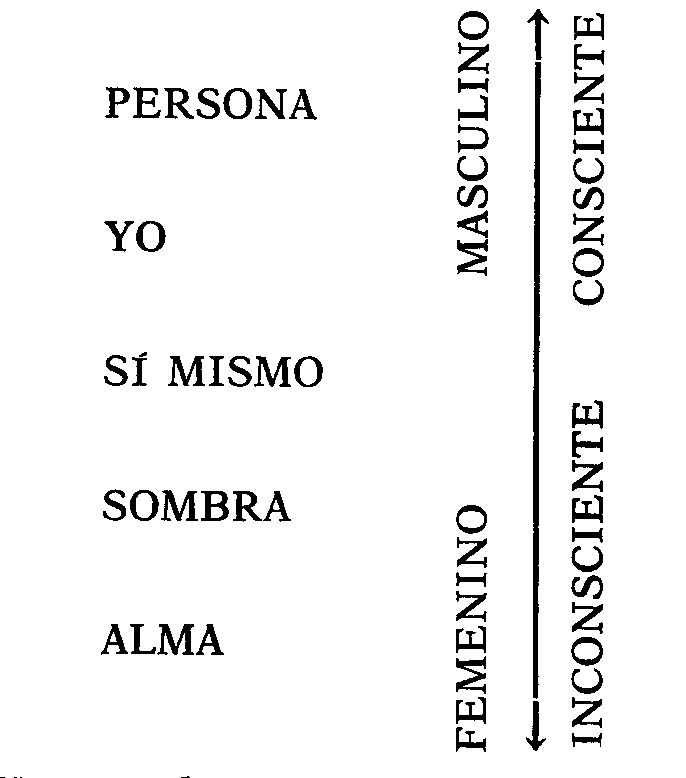
El «Yo» es el centro de la vida consciente. Es menos amplio que el «sí». El «sí» nace de la progresiva integración de todos los sectores conscientes. El que halla el «sí», ha madurado, se ha completado. Pero ese camino hacia el «sí» no alcanza nunca la meta mientras vivimos: el «sí» queda siempre como la nostalgia insatisfecha del ser humano. Su último logro es gracia.
Sobre el yo se extiende la persona, la «máscara». Se trata del «aspecto» que he fabricado de mí en la sociedad y ante mis ojos, el aspecto que la sociedad ha formado de mí.
La educación y la formación de los primeros decenios de la vida ponen el acento en la formación del yo, de la fuerza del yo y de la persona. Pero ello puede llevar a abandonar otros sectores vitales, por lo que se forma la «sombra».
La sombra está en la parte baja de nuestro esquema: es la vida relegada al inconsciente, la vida rechazada por el «yo» y que, sin embargo, quiere pertenecerme. Es el hermano oscuro de mi vida, mi lado relegado y disociado. Cuando ya no llego a percibirla —precisamente por ser una instancia vital relegada al inconsciente—, empieza a enviar señales de molestia desde el inconsciente (por ejemplo, en forma de depresiones). La mayor parte de las veces, para rebajar su presión, la proyectamos, sin darnos cuenta de ello, sobre otras personas o instituciones, frecuentemente en forma de agresiones. Pero con ello no nos liberamos de este umbrátil hermano todavía desconocido, que es un fragmento de nuestra realidad interior. (Un hombre a quien no veía hacía 15 años, es decir, desde el final de sus estudios, y que al verle me produjo la impresión de una persona muy madura, tras manifestarle ya esta mi impresión, me respondió: « ¡No tengo ya necesidad de emprenderla con los demás! »). 0 bien, buscamos afianzarnos y ponernos a salvo de su presión mediante severos mecanismos de comportamiento y mediante la regulación de nuestro comportamiento, para no vernos desplazados por su acción.
Debemos aprender a conocer nuestra «sombra», ponernos frente por frente de ella y, por fin, aceptarla. «Sólo se transforma el que se acepta» (C.G. Jung). Si la aceptamos, nos desvelará toda su energía: «Busca en la sombra la fuente de la vida» (E. Drewermann). Encierra, de hecho, como congelada, esa vida relegada que desea salir a la luz. Las fábulas nos enseñan muchas cosas a propósito de esa transformación de la sombra mediante la aceptación). «No se da proceso válido sin toma de conciencia de la sombra» (K. Dürckheim).
La «sombra» se hace a veces perceptible en nuestras reacciones violentas e incontroladas frente a cualidades de otros que no logramos soportar (¡en nosotros!); así ocurre en los sueños, donde emerge una figura que nosotros percibimos de forma negativa, que presagiamos oscuramente que tiene algo que ver con nosotros (Mefistófeles como figura de la sombra de Fausto).
La formación de la «sombra» se remonta con frecuencia a la primera infancia y puede ser fruto o de las circunstancias o de una culpa.
Cuando renunciamos a una instancia vital, tras haberla elaborado de forma consciente y motivada, por amor a un bien superior, no pasa a ser sombra, sino luz, a manera de una «llama sacrificial».
¡Hacer que salga a la luz esa «sombra» no significa simplemente lucrarse con ella!
Cada cual tiene su «sombra». Forma parte del hombre (cfr. A. Chamisso, «Peter Schlemihl»; H. Ho f mansthal, R. Strauss: «Die Frau ohne Schatten»). Los santos se enfrentaron con su «sombra».
Esaú es la figura de la sombra de Jacob. En la parábola del hijo pródigo, los dos hermanos son uno sombra del otro.
«Habla,
pero no separes el no del sí.
Da un sentido a tus palabras:
dales la sombra.
Dice el verdadero que expresa la 'sombra'». (Paul Celan).
El Salmo 19 ruega: « ¿Quién puede discernir las inadvertencias? Absuélveme de las culpas que no veo».
Por debajo de la sombra está el alma, que es el polo sexual opuesto en el varón, la «figura psíquica supraindividual de la mujer en el inconsciente del hombre»7 La criatura humana es Adán y Eva.
Me parece que la integración del alma es el problema psíquico principal del hombre varón, especialmente del hombre célibe. Queda integrada cuando «se incorpora su contenido en la conciencia, ampliando, pues, potencialmente dicha conciencia y haciéndola capaz de actuar de forma adecuada».8 Cuanto más se logra la integración del alma, tanto más madura es la personalidad, incluso en orden al celibato. En Agustín encontramos estas palabras: «Intellectus quodammodo maritus animae», palabras interpretables también en el sentido de la psicología profunda. El espíritu (=varonil) debe estrechar el matrimonio con el alma. Jean Paul afirma —haciendo ver una vez más la unidad hecha de tensión entre «animus» y «anima»—: «Amor y fuerza,
7 H. N. GENIUS,
en Lexikon der Psychologie I, Freiburg i.B. 1980.
o armonía interior y fortaleza, son los polos de la educación; así, Aquiles aprende del Centauro a tocar la lira y a tender el arco».
El modelo originario (el arquetipo) del alma existente en la profundidad del inconsciente es ambivalente. En el sueño, por ejemplo, se la experimenta como la mujer buena, la princesa de las fábulas, la mujer prudente, la madre dulce, la compañera única, o como la inquietante «Gran Madre», la bruja o la prostituta.
El hombre tiene necesidad de salir de la condición de «hijo» de esa «madre», de llegar libremente a ser autónomo con respecto a ella y de seguir, al mismo tiempo, unido a ella, a ella que es el fundamento y la profundidad de la vida.
Hay dos formas equivocadas en que el hombre puede desarrollarse. La primera: su conciencia se disocia del fundamento inconsciente del alma y actúa cada vez más únicamente en virtud de la función consciente del yo. Segunda: su vida consciente sigue demasiado estrechamente prisionera del fundamento inconsciente del alma; más aún, se ve cada vez más inundada de ella quizás; entonces el hombre no madura, no alcanza su autonomía viril. En ambos casos no se alcanza la unidad fecunda hecha de tensión, el «matrimonio» entre el «intellectus» y el «anima».
Dos ejemplos. Un sacerdote que ha pasado la treintena, persona valiosa, eficaz, estimada y que cumple su servicio de forma plenamente satisfactoria. Pero, desde hace años, advierte síntomas que sólo él reconoce; su fuerte personalidad no permite que tales síntomas se manifiesten al exterior. La inquietud y la falta de paz interior, una huida de sí mismo y de las preguntas de una instancia vital removida le arrastran a ser aparentemente extrovertido hacia los demás, en lo cual se ve ayudado por su hábil forma de hacer y por su dinamismo. Pero en su interior se siente aislado y vacío.
A lo largo de extensas conversaciones con un experto, intuye cada vez más lo siguiente: la polaridad masculino-femenino no ha encontrado en él su centro, su equilibrio. Sentimiento y pensamiento están disociados, el consciente (animus) está disociado del inconsciente (anima), y ambos no se comunican. El no reacciona a partir del centro de su propio ser, sino en virtud de la pura función del yo. En lo exterior lo consigue, porque dispone de una inteligencia viva, porque sabe acomodarse rápidamente y tiene intereses objetivos muy amplios.
Pero ahora esa seguridad externa regida por el yo se ha visto claramente puesta en tela de juicio, debido a una inquietud interior. De hecho, el alma integrada produce paz y seguridad, en tanto que el alma desasosegada se deja sentir muchas veces por su existencia umbrátil de la siguiente forma: hace depender a las personas del humor del momento, provoca depresiones, suscita agresividad.
El día en que las fuerzas estabilizadoras del yo no aguante más, puede ocurrir que este hombre sea víctima, cada vez más, de un comportamiento ambivalente: o bien de un comportamiento «superior», espasmódico y angustiado (=conciencia, funcionalidad, capacidad, deber, egocentrismo), o bien de una autoalienación, de un dejarse llevar desenfrenado e incontrolado.
En un largo proceso, esa persona recorrió el camino que lleva en dirección al centro perdido, a las «bodas» entre la vida consciente del yo y el fundamento vital hasta entonces desasosegado.
Otro ejemplo opuesto: un sacerdote, en torno a los treinta años, pasa a los ojos de la gente por ser particularmente piadoso. Por su parte, ve la realidad religiosa, la oración, la meditación y la liturgia como el lugar de la paz y de la seguridad. Es lo que constituye, asimismo, el tema de su predicación, al tiempo que habla gustosamente de la Iglesia como de la «Madre Iglesia».
Se observa, sin embargo, que permanece ajeno a la dura realidad, que evita siempre la oposición, que impone la paz a cualquier precio. Le falta capacidad para tomar decisiones, no es un guía, no es un «presbyter, un «anciano».
No ha abandonado el ámbito cálido y protegido de la infancia, la armonía imperturbada del paraíso infantil; proyecta esa atmósfera en el campo de la religión; no se ha desligado del seno materno; no ha adquirido la necesaria fuerza del yo; no ha llegado a una identidad específicamente masculina. Y así, no es verdaderamente capaz de encontrarse con los demás, de establecer relaciones personales de amistad. De él se podría decir lo que escribió James Hillman: «Hércules sirvió a Onfalo tras haber llevado a cabo las doce empresas, y Ulises mismo había pasado diez años en la guerra. Es evidente que antes hay que haber alcanzado una determinada postura masculina. ¿Podría esto querer decir que antes hay que contar con un yo que ha llevado a término algo? Porque, de lo contrario, se es demasiado poco consciente de sí, tiene uno demasiado poca fuerza y el yo abandona demasiado fácilmente sus propias posiciones... En ese caso, el servicio (a la realidad religiosa) es únicamente un servicio regresivo a la madre, de quien todos los esfuerzos y todas las luchas habían tenido por finalidad separarnos».9
9 Die Begegnung mit sich selbst,
Stuttgart 1969, p. 139.Algunos piensan que caminan por un puente celeste. Dicen que no sabrían vivir sin la fe y sin tener los ojos dirigidos «a lo alto», y dicen bien. Pero tal vez caminan por un puente celeste como por un puente imaginario, sólo con su fantasía, con sus deseos, con su espíritu. No marchan por allá arriba con su personal y concreta realidad vital. No empiezan el ascenso desde su «tierra», desde su «profundidad». Dan una especie de brinco entusiasta, sin acompañarlo de la verdad de su propia vida. El puente celeste, en cambio, ha de arancar de mí aquí en la tierra (de la dura piedra en la que apoyaba su cabeza Jacob cuando vio en sueños la escala celeste).
Las siguientes palabras de Josef Pieper son, asimismo, un reconocimiento de este hecho: Platón «afirma que la conmoción erótica (esa misma que, según él, 'pone alas' y posee la fuerza de llevar al lugar de los dioses) posee las características de la 'pasión', de un quedar trasformada por eso que se encuentra de forma visible; y que, por lo tanto, tal 'pasión', como cualquier otra, brota de lo sensible y de lo corpóreo. Esta idea platónica no resulta extraña a la doctrina cristiana clásica de la vida; más aún, halla en ella su clara correspondencia, ya que afirma que ningún amor 'espiritual' y 'religioso' —ni la 'dilectio', fruto de la elección de la voluntad, ni la 'caritas', fruto de la gracia— pueden ser acto realmente vital y humano sin el 'amor'. Pero el 'amor' es 'passio', es ser movidos por lo que se encuentra concretamente... Evidentemente, Tomás, al igual que Platón, es de esta opinión, una opinión difícil de hacer plausible a una 'conciencia cristiana' inficionada de maniqueísmo y de espiritualismo: la 'caritas', en cuanto acto humano, no puede ser suscitada ni ser vital si se le separa del substrato vital de la 'passio amoris'. Esta tesis de la conexión entre 'amor' y 'caritas' —en términos platónicos, del enraizamiento del oros en lo sensible, aquel mismo eros que intenta llevarnos con alas de pájaro al lugar de los dioses— no tiene, en efecto, una relevancia puramente especulativa dentro de la descripción teórica de la imagen del hombre. Es tesis que tiene una confirmación claramente existencial, por ejemplo, en las experiencias de la praxis terapéutica de la psicología profunda, que nos dicen que la violenta remoción de la capacidad erótica de conmoverse, radicada en el sensible, hace imposible y ahoga el amor en general, sin excluir el amor 'espiritual' y 'religioso'; y que la intolerancia, la dureza y la obstinación, que se puedan dar no rara vez en hombres que intentan llevar vida 'religiosa', pueden muy bien estar condicionadas por una innatural represión de la 'passio amoris'. El hombre es un ser corpóreo aun en la más sublime espiritualidad. Y esa corporeidad, que le hace ser hombre o mujer aun en las manifestaciones más espirituales de la vida, no significa únicamente limitaciones, no es sólo una barrera, sino que a la vez es el fundamento vital que alimenta toda la actividad humana. En esto están de acuerdo Tomás de Aquino y Platón».10
10 Begeisterung und góttlicher Wahnsinn, München 1962, p. 152.
La madurez, la capacidad de entablar relaciones personales de amistad y de contraer matrimonio son el presupuesto natural del celibato cristiano. El centro episcopal de consulta matrimonial de Münster
(Dr. J. Kóhne) ha concretado los siguientes criterios para valorar si uno es persona madura en este sentido. ¿No podrían valer también como criteríos naturales para probar la madurez respecto del celibato cristiano?Aceptación de la propia sexualidad.
Un cierto grado de tolerancia de la frustración.
Solución del lazo infantil con los padres.
Capacidad y disponibilidad para asumir responsabilidad para sí y para los demás.
Capacidad y disponibilidad para percibir sentimientos y deseos en uno mismo y en el otro y para aceptarlos.
Toma de conciencia y aceptación de la relación de tensión existente entre dar y tener, entre autoafirmación y permisión de la afirmación por parte de otros.
Capacidad para saber intuir los propios deseos e ideales inconscientes.
Conocimiento y aceptación de las cualidades y de las reacciones específicas del otro sexo.
Capacidad de diálogo.
Incipiente capacidad de un amor personal.
2. NOTAS
El Concilio Vaticano II ha modificado el orden de enumeración de los consejos.11 Antes se solía po
11 Decreto sobre la adecuada Renovación de la Vida Religiosa, arts. 12 s., y Constitución Dogmática sobre la Iglesia, art. 43.
ner al principio la pobreza, mientras que aquí el orden es: celibato, pobreza, obediencia. (Naturalmente, el que lea las reflexiones de este libro acerca de la obediencia se inclinará a situarla al principio de los consejos).
Una motivación para ello podría ser la siguiente: el celibato ocupa el primer puesto porque indica claramente que los consejos evangélicos sólo pueden ser vividos en la relación personal con Cristo. El matrimonio es una relación amorosa, y también el celibato cristiano es una «relación de amor». En la parábola de Jesús, el hombre que descubre la perla preciosa deja todo lo demás «lleno de alegría», porque en la perla lo ha encontrado todo. Así también, el que en el amor inspirado por la fe encuentra a Cristo, lo deja todo gozosamente, porque en Cristo lo ha encontrado todo. Consiguientemente, el celibato es la llave de los consejos. Aquí se ve, por ejemplo, que el celibato y la pobreza de un monje budista tienen una motivación distinta de la estrictamente personal, es decir, de la orientada al «Tú» de Jesucristo, propia de los consejos que el cristiano abraza.
Por encima de todas las consideraciones teóricas, se pone esta motivación simple y eficaz: quiero seguir a Jesús virgen, quiero seguir a Jesús pobre, quiero seguir a Jesús obediente. Así hizo, por ejemplo, Francisco de Asís.
Seguir a Jesús virgen: su vida orientada radicalmente a Dios y de él derivada; su total apertura a Dios, con completo olvido de sí, en un amor no turbado por sombras.
Seguir a Jesús pobre: que dice «sí» a la prodigalidad del amor.
Seguir a Jesús obediente: que oró con el Salmo 40 las palabras que hablan de él: «Me has abierto los oídos... Entonces he dicho: He aquí que vengo... a hacer tu voluntad. Dios mío, lo deseo, tu ley está en lo hondo de mi corazón».
El Nuevo Testamento menciona esta motivación, por ejemplo, en Mc 10, 29: «Por mí y por el Evangelio» y en 1 Cor 7, 34: «... Se preocupa de las cosas del Señor».
El hecho de que en la Iglesia católica la decisión de abrazar el sacerdocio esté ligada a la de vivir célibe, requiere considerar el precio personal y existencial que uno paga por decidirse en favor de tal vocación.
La radicalidad de una exigencia así es capaz de atraer de forma especial a los jóvenes.
Una reflexión que se relaciona con la vida de los consejos podría ser ésta: ¡Quiero dejar que Dios disponga completamente de mí! Quiero entrar en el movimiento de la apertura radical a Dios vivido por Jesús, movimiento del que brotó el «por muchos» de su diaconía.
Los consejos evangélicos piden cercanía a Dios, son un signo de la apertura del hombre, son expresión de su orientación a lo eterno.
El celibato se hace creíble sólo si va acompañado de sencillez de vida y de fraternidad.
Antes, en la enumeración de los consejos solía decirse: pobreza, castidad y obediencia. El término «castidad» es ambiguo en este contexto. Sin embargo, en el celibato por amor al reino de Dios y en la virginidad se aspira también a algo que se indica con aquel término. Castidad significa —también en el matrimonio— amor puro y genuino, ausencia de segundos fines, temor y respeto frente al misterio del tú, amor «joven», amor no acabado, siempre nuevo, transparencia del ser, irradiado por la amabilidad del otro...
Debería elegir libremente la vida célibe sólo aquel que es capaz de decir con toda sinceridad y fe confiada: «creo que soy aceptado por Dios, que él me dice que sí, que me ama. Creo que Dios me concederá superar la angustia de la soledad con la experiencia de la seguridad en él. Creo que no tengo que esperar de forma absoluta la promesa de amor de una compañera para poder vivir y amar, para poder aplacar la angustia de no ser quizá digno de vivir y de ser amado».
Es obvio que esa fe confiada dejará sentir su voz sólo si antes, especialmente durante la infancia y la juventud, se ha tenido la experiencia de ser aceptado, la experiencia de la propia dignidad y amabilidad.
En Teresa de Jesús leemos una palabra muy significativa y precisa, que define la atmósfera en la que resulta posible vivir una vida virgen; esa palabra es «amistad». Amistad con Jesucristo, que brota de la experiencia de la amistad con criaturas humanas. Consiguientemente, también su definición de la oración reza así: «La oración interior es un intercambio amistoso en el que hablamos a menudo confiadamente con aquel de quien sabemos que somos amados».
«La amistad con Jesucristo: ése es el motivo más profundo por el que es tan importante para el sacerdote una vida de celibato, totalmente en el espíritu de los consejos evangélicos. Tener el corazón y las manos libres para el amigo Jesucristo, estar totalmente disponibles y llevar su amor a todos, es éste un testimonio que no todos entienden de buenas a primeras. Pero si ofrecemos este testimonio desde dentro, si lo vivimos como forma existencial de la amistad con Jesús, crecerá de nuevo en la sociedad la comprensión hacia esta forma de vida, que se funda en el Evangelio» (Juan Pablo II, 17 de noviembre de 1980), en la Catedral de Fulda).
«Mi maduración se encuentra frente al gran problema que me he impuesto y que se me ha confiado en esta vocación: la vida sin compañera y sin hijos. Tener siempre un corazón que dar, no estar 'comprometido', me ha abierto más de una puerta hacia los demás y me ha hecho presagiar la existencia de un amor sobrehumano. Y, sin embargo, no he conseguido llegar al fondo de este vacío. Ni he experimentado tampoco hasta ahora, de manera convincente, forma alguna de vida adaptada al sacerdote secular. Tal vez existe la posibilidad de madurar en la privación y en el vacío y de compartirla interiormente con cuantos, sin quererlo, caminan solos en la vida. Hallo una orientación y una ayuda en aquel que, a pesar de la cercanía de discípulos y de amigos, en el fondo tuvo que vivir su vida sólo hasta la cruz».12
Se han definido los consejos evangélicos como una breve fórmula de la conducta cristiana. Esta dice: el matrimonio y el eros, los bienes y el poder, son correlativos a los tres consejos del celibato, de la pobreza y de la obediencia. Los consejos nos dicen: ¡Ningún cristiano puede poner fundamentalmente su corazón en estos bienes! Si en la relación con estos bienes no se abriera camino el momento del abandono y la renuncia y se viera así denunciada su relatividad, se convertirían en ídolos que buscan dominar el corazón.
12 G. GROTHE, en Gelebte Spiritualitiit (ed. Por F. Kamphaus), Freiburg i.B. 1978, p. 18.
Pero si, en este sentido, los consejos son vinculantes para todos los cristianos, ¿cómo es que existe además un «estado verdadero y propio de los consejos»? ¿Por qué el monaquismo, en el que cada cual renuncia al matrimonio, al tener y al poder? Se requieren siempre y por todas partes cristianos individuales que, por vocación, vivan de manera radical y efectiva un signo, que hagan visible lo que es una directriz para todos los cristianos: ¡No lo olvidéis: la escena de este mundo pasa! ¡Poned vuestro corazón en el mundo pascual, que espera ya oculto! ¡Alegraos, el Señor está cerca! Eso que amáis y poseéis será un bien para vosotros sólo si no os impide ver y no os obstaculiza el camino hacia el mundo de la resurrección; sólo si sobre ello se refleja anticipadamente un vislumbre de la «gloria» del Resucitado.
El carisma del celibato cristiano voluntario es una gracia que no podemos «realizar» nosotros. Hemos de implorarlo: «Aspirad también a los dones espirituales..., procurad abundar en ellos para la edificación de la asamblea» (1 Cor 14, 1.12). Pero también podemos extinguirlo: «No extingáis el Espíritu» (1 Tes 5, 19).
La continencia, en las religiones no cristianas, parece ante todo el resultado de una actividad ascética, mientras que en el Nuevo Testamento se concibe como un carisma: «Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo (no casados); mas cada cual tiene de Dios su gracia particular: unos de una manera, otros de otra» (1 Cor 7, 7). «Jesús les respondió: no todos entienden este lenguaje (relativo al celibato), sino solamente aquellos a quienes se les ha concedido» (Mt 19, 11).
En el fondo, no es posible llegar a comprender, basándose en argumentos, el sentido y la viabilidad del celibato cristiano, lo mismo que no es posible hablar de forma acabada, con argumentos, sobre el amor y la entrega. Qué sean el amor, la entrega y la cruz, sólo lo «entiende» el que los vive. Tenemos la invitación del Señor: «Venid y lo veréis» (Jn 1, 39); y tenemos la respuesta confiada de los invitados: «Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las cuatro de la tarde». Cuando hablamos del celibato, hablamos de un camino de la fe, del camino de Abrahán: «Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré» (Gn 12, 1). De este camino podemos decir que: «No son las experiencias las que hacen la fe y la esperanza, sino que la fe y la esperanza hacen experiencias y llevan al espíritu humano a transcenderse de forma siempre nueva e insatisfecha» 13
No son los argumentos los mojones a lo largo de este camino, sino que lo son las tentativas arriesgadas y concretas llevadas a cabo en virtud de la llamada y de una fe confiada.
Si el celibato cristiano es un carisma, es decir, un don y una gracia, no puede hacerse «demostrable». «La argumentación en favor de la realidad cristiana presenta una falla que no es posible colmar como no sea mediante el testimonio, del mismo modo que el propio Cristo colma una falla del mismo estilo con su acción, con su muerte. En efecto, no puede él decir en lugar de su muerte: 'Puesto que hablo, no tengo necesidad de morir'. Se da una actuación existencial en la que cesan las palabras toda vez que se llevan a cabo acciones. Estas tienen una cierta necesidad de ser interpretadas...
13 J. MOLTMANN, Theologie der Hof fnung, München 197710, p. 108 (trad. cast.: Teología de la Esperanza, ed. Sígueme, Salamanca 1970).
Es el testigo el que difunde la fe, no el informador. El informador conoce lo que los teólogos dicen y lo comunica a su vez, pero lo comunica como una cosa. La fe no se difunde de esta manera. Por eso se requiere una identificación hasta en sus formas más extremas, como nos ha demostrado Cristo» (H. Volk).
«Es sorprendente el hecho de que todo período de una más intensa actuación del ideal de la 'virginidad de por vida' haya llevado a una nueva reflexión teológica» 14
También hay individuos que permanecen célibes por la «pasión» de valores superiores, como el amor al arte, a la ciencia, a la actividad social o política... ¡Cuánto más podrá una criatura humana sentirse interiormente solicitada a seguir célibe en virtud de una «pasión» por Dios y por la causa de Dios entre los hombres! Ni en el primero ni en el segundo caso hay que ver una desestima del matrimonio. Al contrario, el que se ha quedado célibe por estar fuertemente comprometido en un quehacer, puede por ello precisamente decir: «mi compromiso no me permitiría dar al matrimonio y a la familia lo que les corresponde».
14 E. SCHILLEBEECKX, Der Amstzdlibat, Düsseldorf 1967, p. 12.
No hay duda de que también pueden darse un celibato «bien logrado», una sana maduración de la personalidad y una vida célibe por amor a un quehacer noble fuera de una motivación cristiana.
Junto al sentido escatológico del celibato (como signo de la esperanza en el Reino de Dios aún por venir) y el sentido cristológico, es decir, su relación con la persona de Jesucristo («por mí», Mc 10, 29), aparece su sentido eclesial. La tarea eclesial tiene el siguiente cometido: «La comunidad necesita que continuamente se la recuerde por qué se encuentra ahí, en el seguimiento de Jesús. Necesita impulsos adecuados, es decir, impulsos que la informen y la pongan de nuevo en orden. Transmitir esos impulsos, en correspondencia objetiva con el modelo de la comunidad neotestamentaria, es la función auténtica y esencial del quehacer eclesial» 15 El ministro consagrado ejerce ese servicio «in repraesentatione Christi», en lugar de Cristo (2 Cor 5, 20). Lo cual significa que ha de ejercerlo como Jesucristo, como diaconía («Que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos»: Mc 10, 45). Y significa que ha de ponerse totalmente a disposición del Señor, a quien representa y por quien es enviado, en favor de su Iglesia. Lo cual hace que parezca conveniente que el sacerdocio esté ligado al celibato: porque de esta manera el sacerdote está disponible para el Señor, de quien es enviado, y disponible para la comunidad, a la que el Señor le envía. Dice Pablo: «Me he hecho todo a todos». El celibato sacerdotal es una realización concreta de ese impulso, aun cuando, debido a la debilidad humana, siempre queda corto con respecto al ideal.
15 K. KERTELGE, Gemeinde und amt im Neuen Testament, München 1972, p. 165.
Para que la vida célibe siga siendo creíble, requiere el ejercicio espiritual, ese ejercicio espiritual fiel y constante que permite percibir de continuo la propia vocación, la verdad incambiable de la propia vida, que hace a todo hombre permeable a la virtud transformadora del Espíritu de Cristo y que es, por eso mismo, un ejercicio transformante. («La meditación, en cuanto ejercicio a lo largo del camino espiritual, tiene sentido sólo como ejercicio que transforma... La meditación, en cuanto ejercicio transformante, hace a la persona permeable al ser, a fin de que en ella y por medio de ella el ser pueda retumbar —personare— en el mundo». En el contexto que nos ocupa, quizá podamos sustituir la palabra «ser» por la de «Cristo», en esta cita de K. Dühckheim.
Celibato y eucaristía; sólo con gran cautela, y conscientes de lo lejos que nos hallamos de esa adecuación en nuestra vida, podemos establecer el parangón de estas dos realidades. La eucaristía es entrega de uno al Padre en favor de todos. «Cuerpo que se da, se prodiga, es partido, distribuido y, precisamente así, es el Viviente, el Creciente, el Incorporante... ».16
16 K. HEMMEERLE, Sein sind die Zeiten, Osnabrück 1979, p. 12.
El celibato por amor al Reino de Dios es valorado dentro del signo de la vocación. Por lo general, se necesita una verificación de años —en diálogo también con la Iglesia— para reconocer lo genuino de una vocación así; vocación que, para ser madura, debe ser asumida y puesta al propio servicio de la Iglesia. En efecto, es una vocación que no se concede con vistas a la perfección personal, sino ordenada a la Iglesia.
Un mandamiento importante para los hebreos del Antiguo Testamento era éste: «Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos» (Gn 1, 28). La descendencia numerosa era signo de la bendición divina. La cadena de la descendencia garantizaba el que algún día se participaría de esa bendición en los tiempos mesiánicos. (Por eso establecía el Deuteronomio el «levirato»: el hermano debía casarse con la viuda del hermano muerto sin hijos, con el fin de que éste no quedara sin descendencia: Dt 25, 5-10). El rabino Ben Azaria (hacia el 100 d.C.), que había quedado célibe, tuvo que justificar expresamente su propio celibato cuando se le objetó que de esa forma iba contra el mandamiento divino: «Sed fecundos y multiplicaos»; él respondió: «Mi alma está por entero en la Torá, por lo que no tengo tiempo para el matrimonio».
Pero ahora, con Jesucristo, ha llegado el tiempo mesiánico, la plenitud de los tiempos («para nosotros ha llegado el fin de los tiempos»: 1 Cor 10, 11), por lo que ya no hay necesidad de descendencia para, por medio de ella, sobrevivir hasta la llegada del Mesías. El que está en Cristo es una nueva criatura (Gal 6, 15), pertenece al mundo pascual, al mundo de la resurrección, ¡alcanza en Cristo la plenitud de la vida!
El celibato cristiano es un rasgo irrenunciable de la Iglesia, porque es, como dicen las imágenes bíblicas, esposa. Con frecuencia escuchamos en boca de Jesús la palabra «bodas», y volvemos a oírla en la profecía del Apocalipsis: «Han llegado las bodas del Cordero, y su Esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura —el lino son las buenas acciones de los santos—. Luego me dijo el ángel: Escribe: Dichosos los invitados a las bodas del Cordero» (Apoc 19, 7-9). «Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo» (Apoc 21, 2).
Pero esta naturaleza esponsal de la Iglesia está oculta tras lo que de ella es visible a los ojos del mundo. ¿Cómo puede uno que no viva en la fe de la Iglesia «entender» esa su cualidad? ¿Cómo puede, consiguientemente, entender el celibato? ¿Cómo podrá comprender la última oración de la Biblia, la oración que la Iglesia-esposa dirige a Cristo, su esposo: «El Espíritu y la Iglesia dicen: ¡Ven! »?
Ninguna época penetró tanto en el concepto místico de la Iglesia como la época de los Padres; ninguna se sintió tan impresionada por las palabras de Pablo que describen a la Iglesia como esposa: «Os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo» (2 Cor 11, 2). Y ninguna, asimismo, ha comprendido tan a fondo el celibato y la virginidad cristiana.
Nuestro mundo occidental se encuentra en una situación límite. El vaciamiento de sentido, debido a la casi total secularización, y la actual amenaza de la vida sobre la tierra, proveniente de, un progreso técnico desenfrenado, inducen a muchas personas a buscar formas de vida precursoras de salvación. En un tiempo así, el signo singular del celibato, libremente elegido en virtud de una fe y de una esperanza, puede ser una señal —naturalmente, sólo en el caso de que toda la vida aparezca visiblemente impregnada en él—. Al igual que en tiempos de San Francisco la vida de los consejos evangélicos se convirtió en una crítica a la mundanización de la Iglesia, también hoy podría convertirse, de distinta manera, en una protesta y una señal de esperanza.
La objeción de que tal signo, dado su relativo escondimiento, sería ineficaz, no vale: «Hoy, como ayer y como siempre, la humanidad será guiada por minorías abrahámicas que se atrevan a esperar contra toda esperanza» (Hélder Cámara). Quizá ninguna época de la historia occidental ha tenido tanta necesidad de los consejos evangélicos como la nuestra, aquí en el mundo occidental.
El celibato es tanto más necesario cuanto más tentados se sienten el cristianismo y la Iglesia a adaptarse erróneamente al mundo. Cuanto más fuerte es la secularización de una época, tanto más urgente resulta también ese signo singular. Y precisamente ahora no debería quedar confinado en los monasterios, sino ser vivido en medio de las comunidades. Pero hay que vivirlo de forma creíble para que sea un signo. ¡Y esto representa una instancia que debería inquietar a todos los célibes! Este signo perdería mucho (si no todo) de su intensidad si sólo fuera vivido por cierto tiempo.
Como es natural, el individuo necesita estructuras institucionalizadas que le permitan hacer frente de una manera personal, libre y dotada de sentido, a la corriente de la opinión pública. Un signo de tanta importancia para la Iglesia (y, en consecuencia, también para la sociedad) no puede ser transmitido de forma suficientemente clara sólo por el individuo, si éste no se ve, a la vez, estabilizado, sostenido y hecho visible mediante la institucionalización. El carisma requiere el «vaso».
Jesús no pregunta a Juan, el «carismático», si le ama, sino que se lo pregunta a Pedro, el «que ostenta el cargo»: «Simón de Juan, ¿me amas más que éstos?» (In 21, 15). La expresión griega suena así: «¿agapas me?». Pedro respondió: «philo se». «Agapan» es el término para indicar el amor sublime y desinteresado; «philein», el que indica el amor de amistad. La segunda vez, Jesús hace la misma pregunta a Pedro, y éste responde del mismo modo. Pero la tercera vez Jesús cambia y pregunta: «¿phileis me?», como queriendo abajarse a la capacidad de amor de Pedro. Esta tercera vez usa el término que indica el amor de amistad, con el que Pedro ha respondido hasta ahora. ¡Esa es la pregunta que le hace a quien ostenta el cargo!
Celibato «por el Reino de los cielos» (Mt 19, 12): casi habría que pensar que tal celibato nada tiene que ver con la tierra. Pero el término griego «basileia» alude a algo muy presente, muy cercano: «El Reino de los cielos está cerca» (Mt 3, 2); «Ha llegado a vosotros el Reino de Dios» (Mt 12, 28).
Si el celibato hace alusión al Reino de Dios, ¿no se puede decir de este signo lo que del Reino de Dios se dice: grano y cizaña en un mismo campo? «Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega» (Mt 13, 30); la red con los peces buenos y malos (Mt 13, 47 s.): ¡hay que tener paciencia con este signo!
Su insignificancia: «El Reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza..., la más pequeña de todas las semillas» (Mt 13, 31 s.).
Su escondimiento: «El Reino de los cielos es semejante a la levadura...» (Mt 13, 33).
Quien presente el celibato sólo como continencia sexual, reduce el contenido de este carisma de una forma que hace sospechar que desprecia la sexualidad y el matrimonio.
Los consejos evangélicos, vistos en su aspecto positivo, son un signo de la afirmación del mundo: este mundo está orientado a un más, a un cumplimiento. Vistos en su aspecto negativo, son un signo de la relativización del mundo: esto no es todo, pasa; por tanto, no os perdáis en ello.
En el lenguaje de la Biblia, la palabra «corazón» significa el centro de la persona. Ese centro —para hablar en términos espirituales— no es resultado del reencuentro de uno mismo, del camino de la individuación. El corazón, en sentido espiritual, recibe su profundidad de la llamada de Dios.
El mandamiento principal dice que hemos de amar a Dios «con todo el corazón» todos. Pero puede ocurrir que la llamada divina afecte a una persona tan profundamente en su corazón, que se vea obligada a responder abrazando los consejos evangélicos, si su respuesta ha de ser una respuesta dada «con todo el corazón».
Por eso es adecuada la respuesta de una monja cuando alguien le preguntó por qué había permanecido célibe: «Porque creo que he sido llamada a vivir así».
«El hombre debe tener algo por lo que valga la pena comprometer plena e ilimitadamente su propia persona. Quien cultiva únicamente relaciones que puede interrumpir o cambiar por otras a voluntad, no llega a sí mismo y enferma en lo más hondo de sí. El hombre ha de tener algo que merezca el compromiso total, dado que la persona está orientada a la totalidad. Mantenerse siempre a salvo por conservarse a sí mismo puede ser una forma de desesperación o tener como consecuencia la desesperación, porque es algo que va contra la naturaleza humana» (H. Volk).
Los que aman de veras saben que es así. ¿O es que se va a pretender negar que existen personas que creen de verdad y que, asimismo, saben que eso es verdad?
«Cristo es tal que resulta posible renunciar al matrimonio por amor a El y no por menosprecio. Cristo es tal que resulta posible renunciar a poseer por amor a El y no por desprecio: renunciar en virtud de un aprecio específico de El mismo» (H. Volk).
El celibato cristiano es un signo de algo que ha de venir, de aquel que ha de venir. Es amar a aquel que no vemos: «A quien amáis sin haberlo visto» (1 Pe 1, 8). Pero tenemos la promesa: «Le veremos tal cual es»
(1 Jn 3, 2).El Espíritu y la
Novia dicen: ¡ven!
Dice el que da testimonio de todo esto:
Sí, pronto vendré.
¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!» (Apoc 22,17.20).